La colección Ecosalud es un ambicioso proyecto coordinado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM. La idea es “promover la comprensión de la salud como un problema no solo humano, sino que involucra el bienestar del planeta y nuestra relación con los organismos que lo habitan”. El impulso original de la colección fue la crisis sanitaria del COVID-19, y se centra en el concepto One Health-Una (sola) salud, que señala que “la salud humana está íntimamente relacionada con la salud animal y con los ecosistemas resilientes y sostenibles”, como indican Socorro Venegas Pérez y César A. Domínguez Pérez Tejada en la presentación de la colección.
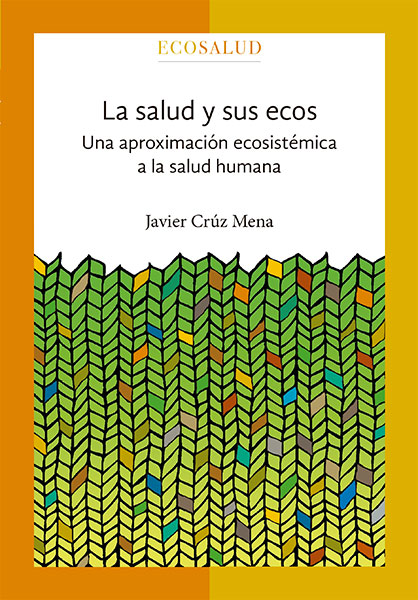 En este momento la colección ya ha publicado cuatro volúmenes y otro más está en prensa. El primero salió en mayo del 2023, La salud y sus ecos: una aproximación ecosistémica a la salud humana, escrito por Javier Crúz Mena, quien es periodista de ciencia. Javier estudió física en la UNAM, tiene una maestría en Matemáticas Aplicadas y desde 1994
En este momento la colección ya ha publicado cuatro volúmenes y otro más está en prensa. El primero salió en mayo del 2023, La salud y sus ecos: una aproximación ecosistémica a la salud humana, escrito por Javier Crúz Mena, quien es periodista de ciencia. Javier estudió física en la UNAM, tiene una maestría en Matemáticas Aplicadas y desde 1994
Este libro, además de ser el primero, es el más largo, con 208 páginas. Los “ecos” a los que se refiere el título son dos: eco-logía y eco-nomía, que aunque vienen de la misma etimología del griego (ya saben, oikos = casa), divergen claramente en su relación con la naturaleza, ya que la ecología trata de entender y conservar la casa, mientras que la economía (tradicionalmente) solo busca cómo explotar la naturaleza para generar bienes y
Como indica Javier, el libro gira alrededor de dos ideas que él califica de “muy malas, de plano fatales”, y otra idea “luminosa, esperanzadora”. Las ideas “fatales” no son tales, es solo un truco para mantenernos interesados, pero sí pueden ser controversiales. Una idea “fatal” es sobre la “salud personal”, que le sirve para discutir y definir qué es salud y cómo ésta va más allá de la salud individual porque involucra tanto la salud de las personas y animales que nos rodean como la salud del medio ambiente, relevante pero difícil de comprender en su amplia relación con la salud personal. La otra idea que Javier llama “fatal” es la de repensar qué es un “individuo biológico”, que se conecta con la idea de que somos más que un cuerpo y ADN humano y que debemos incluir a nuestros microbiomas —que apenas comenzamos a entender— como parte de un solo individuo; estos microbiomas pueden tener muchas funciones y ser centrales en nuestra salud.
La “idea luminosa” de Javier es la idea central de esta colección: se necesita —para lograr y comprender esta salud ambiental— tener una “perspectiva ecosistémica”; los lectores seguro se dan cuenta (cuando menos los lectores ecólogos y biólogos) de que es un largo camino el de definir todos estos conceptos y esta perspectiva ecológica en la salud.
Para desarrollar estas tres ideas, Javier utiliza dos herramientas. Una es la entrevista a personajes de nuestra universidad que tienen ideas al respecto. La otra es imaginar a una persona con alguna enfermedad en una consulta médica y extrapolar la situación a la salud del ecosistema, explorando ideas y definiendo conceptos. Y como el mismo Javier lo señala, su libro es una obra “periodística” basada en entrevistas y en la revisión de diferentes fuentes que a su vez usa como guías para hacer e interpretar las entrevistas.
Uno de los primeros personajes que entrevista es sin lugar a dudas una gran elección: nuestro querido y carismático maestro Antonio Lazcano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a quien consulta para saber si somos uno o una multitud, pensando en las ideas actuales de microbioma y del holobionte. Toño, además de saberlo todo —con énfasis en el origen de la vida—, nos ha platicado siempre de Lynn Margulis, a la que trajo varias veces a nuestra Facultad de Ciencias, UNAM. Lynn popularizó la idea de que todos los eucariontes, o sea animales, plantas, hongos y protistas, somos resultado de una simbiosis temprana entre diferentes organismos unicelulares, en la que unos dieron origen al núcleo y otros a nuestras mitocondrias. En el caso de las plantas, un linaje particular de bacterias, las cianobacterias, son el origen de los cloroplastos; siguiendo estas ideas podemos llegar rápidamente a pensar que nosotros y nuestro microbioma somos lo que funciona como un solo individuo, cooperando en un gran mutualismo multiespecies.
El holobionte sería entonces el animal o planta con sus microorganismos asociados, que funcionaría, en teoría, como un todo acoplado, como una unidad ecológica y, tal vez, evolutiva. Pero aquí debo señalar que la idea del holobionte, aunque es una buena metáfora que ayuda a entender y pensar al respecto, es controversial, ya que no siempre somos tan amigos de nuestros microbios. Lo que sucede es que a veces nos peleamos con ellos: como es un equilibro dinámico, si uno de los que interactúan se debilita, los otros toman ventaja; pienso: es el mecanismo por el que nos enfermamos, aunque hay muchas formas de perder la salud… esto nos regresa al problema de cómo definirla.
Javier aquí trata de estimar cuántos microbios tenemos en nosotros (microbios amigos, microbios enemigos, o “mirones”, los que sólo van de paso, y aquellos cuya abundancia depende del día). En particular discute si el número que se menciona comúnmente —de 100 millones de millones de células tan solo en el tracto digestivo de una persona— es adecuado o una exageración y explora cómo se llegó a este número. Aquí los dejo a ustedes para que directamente consulten estas interrogantes y así lean el libro. Pero Javier no discute lo que me interesa más a mí, que no es el número total de células microbianas que tenemos (que sospecho es muy dinámico), sino el número de genomas (especies) diferentes y qué genes tendrían lo que podríamos llamar el “pangenoma” del humano más el de todos sus microbios, no solo de bacterias, sino arqueas y eucariontes. Tampoco nos llama a considerar que el microbioma no solo está en el tracto digestivo: falta el de la piel, el del tracto excretor, del respiratorio, el que se encuentra en la boca y la nariz y, en general, en todo el resto de nuestro cuerpo, que parece que es muchísimo más grande que nuestro modesto complemento de genes humanos. El genoma humano se ha estimado recientemente en solo unos 20 mil genes diferentes que codifican para proteínas), mientras que el total de genes del microbioma humano es de al menos ¡232 millones de genes! Estos temas constituyen el corazón del primer capítulo (con el adecuado título de “Tú eres tú… aunque no mucho”).
Otro de los personajes que entrevista Javier Cruz es a Gerardo Suzán, un investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, para comenzar a platicar de los conceptos una salud y ecosalud, ya que inicialmente estas ideas se originaron en la comunidad veterinaria. Otro investigador muy interesante que también es entrevistado es nuestro querido amigo y exalumno René Cerritos, que fue investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. René tiene una amplia experiencia como microbiólogo, ecólogo (de bacterias y de chapulines) en insectos comestibles, y la entrevista para el libro aborda el proyecto que coordinó sobre el efecto de la “dieta mesoamericana” vs la “dieta occidental” en el microbioma de las tripas de los humanos.
Javier también platica con Rodrigo Medellín, otro apreciado colega del Instituto de Ecología de la UNAM (donde yo trabajo) al que describe como “posiblemente el ecólogo mexicano con más fama dentro y fuera del país”, juicio tal vez controversial en mi Instituto. Rodrigo ejemplifica sus conceptos de ecosalud alrededor de sus plantas favoritas, los agaves y su proyecto bat friendly, que no vamos a discutir hoy pero del que pueden leer en “El tequila y el murciélago: ¡todos somos Leptonycteris!”, en Oikos=18.
Los tres, Suzán, Cerritos y Medellín, ilustran las complicaciones de la ecología —en particular el concepto “ecosistema”. Brevemente, la idea que subyace a los ecosistemas es que no hay que estudiar a los organismos aislados, sino que debemos considerar a toda la comunidad biológica (plantas, animales, hongos, microorganismos y virus) junto con su ambiente abiótico (sus aspectos físicos y químicos). Javier dirige las entrevistas para ligar el concepto de ecosistema e ilustrar cómo todo el ecosistema afecta nuestra salud. Estos son los temas que se desarrollan en el segundo capítulo: “Una (eco) cita (eco) médica”.
En el capítulo 3 (“Yo soy yo y mis ecos”) se discuten ideas sobre la salud y las enfermedades. Para esto, primero entrevista a Mashelli Conteras, que en su tesis de posgrado exploró la historia de la salud ambiental. Esta joven historiadora platica cómo han cambiado en el tiempo nuestras ideas de las causas de las enfermedades, para así ligar la ecología con las enfermedades. El capítulo se complica cuando entrevista a Alejandro Frank, buscando entender mejor a los seres vivos y a los mismos los ecosistemas como “sistemas complejos”. Alejandro Frank es un conocido físico de la UNAM, que entre muchas cosas fue fundador y director del Centro de Ciencias de la Complejidad-UNAM. Las preocupaciones de Javier rondaban en entender cómo pueden ser estables los ecosistemas, a pesar de su complejidad, en particular gracias a su robustez y adaptabilidad frente a cambios de todo tipo, ligando a las enfermedades con estos cambios ambientales. El resultado de esta entrevista es más bien complejo, y mejor les pido a los lectores que vean ellos mismos los desencuentros de Javier con el Dr. Frank en el libro. El capítulo concluye revisando ideas y entrevistas previas de Miguel Equihua, un querido ecólogo del Instituto de Ecología, A.C. (o sea, no es de mi Instituto de Ecología-UNAM), de cómo lograr un “desarrollo sustentable” preservando el funcionamiento (podríamos decir aquí la salud) del ecosistema.
En el capítulo “Cuántos somos y qué comemos” retoma las ideas de René Carritos, Rodrigo Medellín y otros de los mencionados arriba, para comprender el papel de los humanos en los ecosistemas y cómo estos cambios (usualmente para mal) se ligan con nuestros microbiomas (o sea, el análisis del holobionte humano) y otros organismos. Revisa con cuidado los artículos del grupo de René, que pretender explicar y documentar cómo la dieta moderna (“la dieta occidental”) puede afectar el microbioma del intestino humano y cómo este microbioma alterado a su vez afecta los tejidos del intestino al disparar “inflamación y respuestas inmunitarias”.
Pero al fin de cuentas, ¿qué es One Health y cómo se liga al programa de ecosalud (como se llama la serie de libros)?: ¿cómo se definen?, ¿son o no lo mismo? Javier intenta que Gerardo Suzán y Rodrigo Medellín le contesten explícitamente esto, pero ambos le dan largas: Javier menciona que Gerardo le dijo “si quieres, podemos discutirlo”, pero en realidad nunca pareció muy interesado”. Rodrigo le comentó que “valía la penas pensar más en el asunto”, pero nunca lo hizo (bueno, igual sí lo pensó, pero no se lo dijo a Javier, o él ya no lo puso en su libro).
Un investigador joven de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, el Dr. Hugo Mendoza, sí pintó su raya: “Ecosalud lo hacen más bien biólogos y ecólogos. Una salud son veterinarios. Hay un rango completamente distinto” (?). Bueno, a mí como ecólogo me sorprendió esta “definición”, ya que nosotros, aunque ecólogos, siempre hemos pensado, usado y publicado artículos con la idea de One Health. Es decir, debemos considerar no solo las enfermedades en los humanos o en los animales como vectores y reservorios de enfermedades, sino también entender la ecología completa del problema. Estos son los temas que trata de resolver Javier en el capítulo “Eco(1) salud” y los enmarca alrededor de la pregunta “¿Puede estar sana la gente en un mundo enfermo?” Obviamente, para mí la respuesta corta es un enfático NO, y me parece que no tiene caso pelearnos por las definiciones y las diferencias entre One Health y Ecosalud, y que podemos usar estos dos términos indistintamente, como sinónimos.
En el último capítulo, “El increíble crecimiento menguante”, Javier retoma su preocupación por la tensión entre sus dos “ecos”: las ideas clásicas y dominantes de la economía y lo que nos dice la ecología, y la relación entre ambas. Específicamente, se refiere a que la economía pretende explorar y usar la naturaleza como si fuera inacabable, buscando así un crecimiento ilimitado, mientras que la ecología nos demuestra que la naturaleza es frágil y por lo tanto el crecimiento debe ser sustentable y limitado. Javier llega a la idea de que sí podrían conciliarse ambas disciplinas usando nuevas visiones de una economía limitada al estilo “lo pequeño es hermoso”, de E.F. Schumacher (i.e., economía como si la gente importara), y las ideas actuales de sustentabilidad. Una conclusión relevante para el libro y la colección puede resumirse en esta cita (pág. 189): “Investigaciones médicas han demostrado que la calidad de las relaciones de los humanos con el ambiente viviente es un determinante fundamental de la salud de las personas”.
Creo que el libro de Javier es una excelente introducción a las ideas de One Health y a la serie de libros, aunque tal vez me hubiera gustado que fuera más corto y conciso. Las entrevistas son buenas, pero hay demasiado material de otros escritos y siento que faltó digerir tanta información y condensar y definir claramente. Incluye además ocho hojas de referencias, junto con numerosos pies de página, así que es realmente un tesoro de información del tema para la gente seriamente interesada.
Los virus
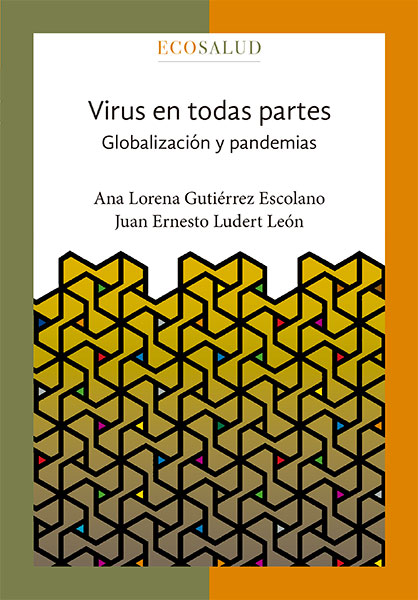 En un estilo completamente diferente —aunque en el mismo formato editorial— tenemos el siguiente libro de la colección. Virus en todas partes: globalización y pandemias, escrito por otros queridos colegas, Ana Lorena Gutiérrez Escolano y Juan Ernesto Ludert León. Y sí, obviamente desde la crisis de la pandemia de COVID, los virus han estado constantemente en nuestra mente, ¡pero no necesariamente los entendemos! ¡Quién mejor para hablarnos de su biología, historia natural, funcionamiento y relevancia médica y para la salud planetaria que dos investigadores del Cinvestav-Zacatenco! Ambos tienen una amplísima experiencia en el estudio moderno de los virus, especialmente los asociados con animales, como los transmitidos por mosquitos (p. ej., el dengue, el zika o la fiebre amarilla) o los calicivirus felinos.
En un estilo completamente diferente —aunque en el mismo formato editorial— tenemos el siguiente libro de la colección. Virus en todas partes: globalización y pandemias, escrito por otros queridos colegas, Ana Lorena Gutiérrez Escolano y Juan Ernesto Ludert León. Y sí, obviamente desde la crisis de la pandemia de COVID, los virus han estado constantemente en nuestra mente, ¡pero no necesariamente los entendemos! ¡Quién mejor para hablarnos de su biología, historia natural, funcionamiento y relevancia médica y para la salud planetaria que dos investigadores del Cinvestav-Zacatenco! Ambos tienen una amplísima experiencia en el estudio moderno de los virus, especialmente los asociados con animales, como los transmitidos por mosquitos (p. ej., el dengue, el zika o la fiebre amarilla) o los calicivirus felinos.
Este es mi libro favorito de la serie: no sólo es el más compacto (solo 107 páginas) sino también el que siento más claro y directo y que denota el esfuerzo de los autores por redactarlo de manera amena. El libro se compone de numerosos pero muy breves capítulos, ilustrados con figuras claras y relevantes, y al final de cada capítulo incluye “Datos curiosos”, que creo pueden motivar e interesar a los lectores, especialmente a las y los más jóvenes. Al final este libro incluye un glosario para ayudar con las definiciones de muchos términos técnicos. Este libro, además de platicarnos todo lo que necesitamos o quisiéramos saber sobre la biología de los virus, sus tipos y las enfermedades que causan, es una excelente introducción a la biología molecular y en general a la biología moderna. Por eso lo recomiendo entusiastamente no solo para el público general, sino también para que se use y discuta en cursos de secundaria, preparatoria y en los primeros semestres de la universidad.
Los diez capítulos inician con la historia de la virología. Las enfermedades que causan los dichosos virus son bien conocidas por los terribles daños que han infringido a la humanidad, como la viruela, que causaba 70% de mortalidad en las poblaciones infectadas, o la fiebre amarilla, que limitó la colonización europea y su explotación de los trópicos por muchos años.
El problema del estudio de los virus es que por su tamaño no son visibles con los microscopios ópticos, ni con los mejores. Se descubrieron experimentalmente al infectar plantas de tabaco con fluidos de muestras filtradas, aparentemente libres de células y agentes infecciosos según las observaciones microscópicas (de allí el viejo término de “virus filtrables”). Así, los primeros reportes de existencia de virus datan de apenas 1892 y el primer virus humano fue descrito hasta 1901, cuando el cubano Carlos Juan Findlay descubrió el virus de la fiebre amarilla. Los autores revisan después la estructura molecular de los virus, sus mecanismos de replicaciones (si son de ADN o ARN, etc.) y su clasificación, y describen cómo infectan las células, por qué son patógenos y cómo atacan a los animales y las plantas.
También nos platican de los principales virus en humanos y los tipos y relevancia de las vacunas, ideas tan importantes en estos tiempos de confusión y estulticia antivacunas. Dedican dos capítulos a los temas que son su especialidad: las infecciones virales transmitidas por vectores y las zoonosis —o sea, enfermedades que tienen los animales pero que se pueden transmitir a los humanos y constituir enfermedades emergentes. En particular analizan enfermedades que transmiten los mosquitos, como el zika, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, etc. Discuten posibles mecanismos biológicos para el control de los mosquitos y de esta forma llegan a las enfermedades que transmiten. Así es como los autores revisan el tema de la serie, que ellos llaman “una sola salud”, mostrando la unidad entre seres humanos, animales, plantas y medio ambiente.
Una idea que existe desde hace muchos años —casi desde el principio de la virología científica— es usar virus que ataquen bacterias como un mecanismo de control alternativo (en vez de antibióticos) en enfermedades de origen bacteriano. Esto se describe con claridad en el capítulo que habla del posible uso de retrovirus para, por ejemplo, introducir genes particulares al genoma de ciertas células. De esa forma se podría insertar genes para la producción de insulina en células del páncreas de pacientes diabéticos y otros para control de enfermedades, en lo que se llama “terapia génica”, metodologías que siguen siendo experimentales y controversiales. También se menciona la idea de usar adenovirus —relacionados con virus como el causante del resfriado común— para producir vacunas, emplear virus para introducir genes en plantas para producir vacunas comestibles, hacer plantas resistentes a infecciones o adaptarlas a condiciones de sequía o salinidad. Pero como reconocen los autores, la discusión sobre las plantas transgénicas sigue siendo un debate abierto, especialmente en México.
Al final del libro, el capítulo “Virus en todas partes” nos habla de la nueva virología ambiental. Estas investigaciones han encontrado más de 90 familias de virus con miles de virus (potencialmente millones) diferentes. Se ha estimado que existen en la Tierra 1031 partículas virales, ¡o sea muchísimos virus!, y que son especialmente abundantes en los océanos, donde generan gran mortandad e impresionantes cambios diarios en las comunidades bacterianas; su existencia contribuye al reciclado de los nutrientes atrapados en esas bacterias y de esta manera promueven la diversidad. Así, se ha estimado que hay 10 millones de virus por mililitro de agua marina. Los autores también tratan el tema de los microbiomas y los viromas asociados a los animales, humanos y plantas, y discuten de nuevo la idea del holobionte que se trata en el primer libro de la serie, que considera que cada organismo multicelular es él y sus microbios, incluyendo los virus asociados.
En este capítulo, Ana Lorena y Juan nos presentan a los virus persistentes, aquellos que no son eliminados completamente de sus hospederos y que pueden causar enfermedades crónicas, como los herpes simples, que se expresan cuando uno se debilita o está estresado. Otros virus interesantes son los recientemente descritos como “virus gigantes” porque pueden medir 10 o más veces que los virus normales, con genomas de hasta 2,500 genes —tantos como algunas bacterias de vida libre, mientras que virus como el dengue o el zika solo tienen 10 genes. Entre otros virus interesantes, nos platican de los virus caníbales o virófagos (que infectan a otros virus) y los virus extremófilos (que atacan microorganismos que viven en ambientes extremos, es decir, viven en lugares muy calientes o muy fríos, muy salados, extremadamente ácidos o alcalinos) y por qué para soportar las condiciones extremas sus proteínas y material genético deben ser muy estables. Mencionan que dichos virus son de gran interés en biofarmacéutica porque pueden servir para desarrollar enzimas que degraden las paredes celulares bacterianas y otras útiles para atacar bacterias patógenas o que podrían servir como alternativa a los antibióticos.
El libro concluye con estas ideas: “Los virus seguirán siendo nuestros maestros y dependerá de nosotros cómo nos seguirán sorprendiendo: si a través de nuestro ingenio para estudiarlos o como consecuencia del abuso de nuestro entorno natural”.
La biodiversidad
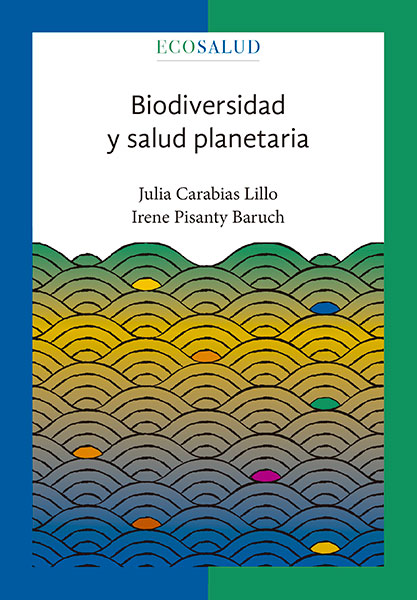 Dos queridas maestras de ecología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, Julia Carabias Lillo e Irene Pisanty Baruch, escribieron el tercer tomo de la colección. Las dos tienen una notable carrera tanto en conservación como en investigación, además de mucha experiencia docente; en su libro Biodiversidad y salud planetaria tratan sobre diferentes aspectos de la crisis ecológica que estamos sufriendo. Su notable carrera docente y científica se refleja en su obra.
Dos queridas maestras de ecología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, Julia Carabias Lillo e Irene Pisanty Baruch, escribieron el tercer tomo de la colección. Las dos tienen una notable carrera tanto en conservación como en investigación, además de mucha experiencia docente; en su libro Biodiversidad y salud planetaria tratan sobre diferentes aspectos de la crisis ecológica que estamos sufriendo. Su notable carrera docente y científica se refleja en su obra.
El libro se centra en una persona, real pero desconocida, el ser humano ocho mil millones, que nació en el año 2022, y analizan qué mundo le va a tocar vivir a esa persona que llaman OmiMi (i.e., Ocho Mil Millones). Su esperanza de vida, si es mujer, es de 78 años, que cumplirá en 2100, cuando el mundo va a sufrir los efectos de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. El libro describe estos problemas, los cambios ambientales, sus posibles soluciones y el efecto de probables medidas para mitigarlos.
Esta obra me parece bien escrita e ilustrada de manera clara y profesional, muy didáctica; trata tanto temas clásicos de la ecología científica (que en algunos aspectos puede ser muy técnica) como diferentes tópicos actuales de la crisis ambiental, e incluye muchos datos para México; a pesar de abarcar tanta información, su tamaño es intermedio respecto a los dos libros previos: 159 páginas. Una posible crítica es que algunas secciones dan mucho énfasis a los tratados y acuerdos internacionales para conservar el ambiente, de los que yo tiendo a ser escéptico. Pero la presentación del libro, tanto de la teoría como de los datos ecológicos y ambientales, así como de los problemas, es clara, científica e imparcial, y por eso lo recomiendo ampliamente. Sugeriría con especial entusiasmo que lo leyeran todas y todos los alumnos de los primeros semestres de la carrera de biología y afines.
La obra inicia explicando cómo funcionan los ecosistemas —mismos que ya habíamos visto en el libro 1 de la serie—, describiendo e ilustrando los diferentes ecosistemas acuáticos y terrestres o biomas, en particular los que encontramos en México. Aquí el énfasis está en las propiedades emergentes de los ecosistemas, o sea, que tienen características propias que no existen en sus partes por separado; estas ideas se ilustran con los flujos de materia y energía —quién se come a quién y cómo, básicamente, que toda esta energía viene de la fotosíntesis— y con los ciclos biogeoquímicos —como el ciclo del carbono, nitrógeno, azufre, agua, etc.—, que solo pueden existir a escala de ecosistema.
Unos conceptos relevantes frente al cambio global y las perturbaciones antropogénicas son estabilidad ante los cambios y resiliencia, que es la capacidad de los ecosistemas de regresar a su estado original después de un disturbio. Javier Crúz describió esos conceptos en el libro 1 de la serie. Julia e Irene introducen además la idea de los servicios ecosistémicos, fundamentales para la vida, que generalmente tienen que ver con que se mantengan los ciclos biogeoquímicos y la biodiversidad de los ecosistemas.
Los cambios que hemos producido los humanos en los ecosistemas se han acelerado a partir de la revolución industrial, y así, la atmósfera comenzó a cambiar por el consumo de carbón y derivados del petróleo, al mismo tiempo que se inició la reducción del área de los bosques y de las poblaciones de muchas especies, problemas que se tratan en los siguientes capítulos. Estos cambios definen el llamado Antropoceno, la época cuando la acción de los humanos ya deja claramente su huella en la geología del planeta.
Un concepto interesante es el de los llamados “umbrales planetarios”, aunque también potencialmente controversial (¿cómo cuantificarlos?, ¿son adecuados?, ¿son independientes y suficientes?): se trata de una serie de nueve umbrales (resumidos en un recuadro de la página 60) que si son sobrepasados se incrementa el riesgo de cambios ambientales abruptos, tal vez irreversibles, que ponen en riesgo la vida humana en la Tierra. Estos umbrales incluyen, entre otros, el cambio climático, los ciclos biogeoquímicos y la integridad de la atmósfera. Aquí las autoras mencionan el umbral de la reducción de la capa de ozono; se ha considerado un éxito la recuperación de la capa de ozono, en particular que se cerrara el llamado “agujero de ozono austral”, aunque datos recientes (que no se mencionan en la obra) sugieren que su dinámica es complicada y multivariada, ya que en algunos años ha sido muy grande; en diciembre del 2024 la página del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) informó que se redujo sustancialmente y básicamente no se sabe por qué.
¿Por qué y cómo se pierde la biodiversidad? Este es uno de los temas del título del libro y se trata explícitamente en el capítulo 3. Inicia con las famosas cinco extinciones masivas de especies animales en la historia del planeta para llegar a la idea que estamos viviendo “la sexta extinción masiva”. Algunas de las causas de esta crisis son el crecimiento de las poblaciones humanas, la destrucción ambiental para extraer y usar recursos de todo tipo para satisfacer el consumo de esas poblaciones, y la falta de planeación del desarrollo. Es decir, se usa demasiada agua, papel, energía, fertilizantes, que no solo destruyen directamente el ambiente, sino también contaminan. Y no debemos olvidar la sobreexplotación de muchas poblaciones naturales, como bosques o las pesquerías. Señalan que en México, por ejemplo, 86% de las pesquerías están sobreexplotadas.
Otra causa relevante de la extinción es el cambio climático. La desaparición de los glaciares es uno de sus elementos más dramáticos, lo mismo que el aumento de la temperatura de la atmósfera y del mar y los cambios asociados en las corrientes marinas. Estos cambios climáticos están afectando todo el funcionamiento de los ecosistemas. Las autoras sostienen que para México el cambio ya es una realidad y que la temperatura ha aumentado en promedio 0.71 o C. Añaden que el incremento aparentemente ha generado sequías en el norte del país, más incendios forestales, inundaciones, olas de calor, etc. Y no hay que olvidar la contaminación de todo tipo en todos los ambientes y el efecto cada vez mayor de especies invasoras, tanto plantas como animales.
El capítulo 3 termina ligando la biodiversidad con la salud planetaria, que es parte del título del libro, ya que todo lo anterior disminuye la calidad de vida, la salud humana y la de los seres vivos, al mismo tiempo que favorece el surgimiento y resurgimiento de enfermedades que ya todos conocemos. La conclusión del capítulo es que “no podemos seguir haciendo lo mismo” porque la pobre de OmiMi tendrá que lidiar con todos estos problemas. Pero, si le sirve de consuelo a OmiMi, lo hará con más información y herramientas de las que tuvimos nosotros.
Los últimos dos capítulos son más optimistas y plantean respuestas y soluciones. El capítulo 4 trata de las “Nuevas visiones sobre el desarrollo ante la emergencia ambiental” y recalca el importante efecto de la investigación de los químicos Sherwood Rowland y Mario Molina en 1974. Estos científicos estudiaron cómo diferentes gases producto de la industria moderna causaban la destrucción de la capa de ozono —capa indispensable para la vida— y cómo, a partir de sus estudios científicos, se logró el acuerdo internacional conocido como el Protocolo de Montreal (firmado hasta 1987, o sea, pasaron más de 10 años para que se tomaran en serio sus resultados) para eliminar la producción de estos compuestos químicos. Recordemos que Rowland y Molina estudiaron los gases clorofluorocarbonados o CFC —empleados como propelentes de aerosoles y en la refrigeración—, que degradan el ozono. El incremento en el agujero de ozono austral que mencionábamos arriba puede sugerir que la dinámica del ozono atmosférico sea más complicada de lo que Rowland y Molina plantearon.
También se destaca la labor de Rachel Carson, especialmente con su obra clásica Silent Spring (Primavera silenciosa), de 1962, en la que documentó el terrible efecto del DDT en los ecosistemas y que eventualmente logró la eliminación (casi) total de su uso —excepto en caso de emergencia sanitaria, como puede suceder después de un huracán, cuando se espera que incrementen las poblaciones de mosquitos que transmiten paludismo o malaria. La prohibición internacional de DDT tomó finalmente muchos años más, ya que esto ocurrió hasta 2004.
Además, el capítulo 4 trata de los nuevos paradigmas de desarrollo —mismos que se discuten en el último capítulo del primer libro de la serie. Julia e Irene revisan las ideas de Ignacy Sachs y Enrique Leff sobre lo que llamaron el “ecodesarrollo”. Relacionan el concepto con las ideas de E.F. Schumacher, de lo “pequeño es hermoso”, que se mencionan en el libro 1 y que nos llevan a los conceptos actuales de desarrollo sustentable.
Este extenso capítulo revisa los diferentes acuerdos internacionales que emanan de la ONU. El primero es la Cumbre de Estocolmo de 1972, centrada en el efecto de la contaminación en los humanos. Le siguió la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, donde se adoptó el término “desarrollo sustentable” y se acordaron convenciones futuras para combatir el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. A pesar de que se cumplieron acuerdos y se lograron avances, los problemas ambientales siguieron creciendo, y así en el 2000 se propusieron los famosos “Objetivos para el Desarrollo del Milenio”, que sirvieron para revitalizar la agenda del desarrollo sustentable. Pero otra vez, la mayoría de estos objetivos no se alcanzaron, por lo que en 2015 se propuso un nuevo acuerdo, la Agenda 2030, con 17 objetivos de desarrollo sostenible (sí, lo escribí diferente, pero uso los dos términos como vienen en el libro, y se considera actualmente que ambos son aceptables) que se detallan en un recuadro del libro (pp. 107 a 109).
También se describen diferentes acuerdos ambientales multilaterales entre los que destacan las famosas 20 Metas de Aichi, del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que de nuevo no se cumplieron plenamente y que entre otros puntos trataban del incremento de las áreas protegidas y para disminuir la pérdida de biodiversidad. El nuevo marco actual es el de Kunmig-Montreal de finales del 2022, que Jorge Soberón ya revisó en estas páginas (Oikos= 28), donde se propone para el 2030 (¡en tan solo siete años!) que se conserve al menos 30% de todos los ecosistemas de particular importancia, que 30% de los ambientes degradados estén en restauración y que se reduzca la tasa de extinción a la décima parte de la tasa actual, entre otros ambiciosos objetivos.
También se menciona el famoso acuerdo de París, de 2015, sobre cambio climático, para limitar el incremento de la temperatura a un máximo de 2 oC de los niveles preindustriales, y sobre la necesidad de redoblar el esfuerzo para no superar 1.5 oC. Pero según algunas noticias recientes, el umbral de 1.5 °C ya lo superamos en 2024. Este acuerdo es del que se salió Estados Unidos de América recientemente. Hay otros acuerdos internacionales sobre diversidad, como la CITES para el comercio de especies silvestres, o el RAMSAR para la conservación de humedales. En otro recuadro (pp. 114 a 115) las autoras nos muestran la historia del proceso de creación de capacidades para la gestión ambiental en México, que se inició en 1971 para preparar la Cumbre de Estocolmo.
Las autoras concluyen este largo y substancial capítulo indicando que consideran que sí se puede avanzar en proteger el ambiente, recuperar la salud planetaria y lograr un desarrollo sustentable, indicando que “la ruta está trazada y es correcta”. Pero las soluciones no son simples, y así mencionan una larga lista de obstáculos para acelerar el paso y alcanzar estos objetivos. En muchos casos el problema principal parece ser que no hay voluntad política de los tomadores de decisiones. Si repasamos la historia al respecto, está llena de avances y retrocesos, pero Julia e Irene consideran que la situación actual y lo que va a enfrentar OmiMi es mucho mejor que lo que sufrimos nosotros en el pasado.
En el último capítulo, “Hacia un mundo sustentable”, las autoras evalúan lo que debemos hacer sin mayor demora: mantener todos los ecosistemas que aún están en buen estado, conservándolos con la menor intervención humana posible y preservándolos como áreas naturales protegidas. Aquí incluyen un recuadro y figuras resumiendo información de las áreas naturales protegidas en México para detallar y explicar su importancia. También describen otros instrumentos para la conservación, como el pago de servicios ambientales, el manejo de vida silvestre —en particular en las llamadas UMAs, las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre—, el manejo forestal sustentable y el ecoturismo, además de la restauración de los ecosistemas. Se incluyen también resúmenes de cada uno de estos temas en recuadros muy informativos.
Julia e Irene terminan el capítulo mencionando que se debe desarrollar un sistema alimentario sustentable que garantice una correcta y sana alimentación a todas las personas. Junto con esto, señalan la relevancia de mantener la agrodiversidad, tan importante en México. También hablan de cómo reducir el impacto ecológico de la ganadería con esquemas de sistemas agropecuarios regenerativos y de evitar la sobreexplotación pesquera.
El libro termina con una reflexión bioética centrada en los retos ambientales que enfrentarán OmiMi y sus contemporáneos. La idea básica es retomar la visión de muchos grupos humanos originales y las ideas de Aldo Leopold de reconocer una “comunidad de la Tierra” que abarca a todos los seres vivos y a los ecosistemas, mismos que merecen justicia al igual que los humanos. Leopold llamó a estas ideas “la ética de la Tierra”. Julia e Irene concluyen: “Así, con toda certeza, por medio del aprovechamiento de todo lo que la ciencia, la tecnología y la experiencia han puesto en la ruta de OmiMi es que podrá festejar, a sus 78 años, la llegada de un nuevo siglo promisorio en que las crisis ambientales habrán quedado superadas”. Amén, ojalá así sea.
La justicia
El último libro publicado hasta la fecha en la colección, Justicia socioambiental: diálogos para transformar un mundo desigual, tiene otra vez un tamaño intermedio, 155 páginas, y fue escrito por dos investigadoras de nuestra universidad, Fernanda Figueroa, de la Facultad de Ciencias, y Elena Lazos Chavero, del Instituto de Investigaciones Sociales. Ambas son biólogas, las conocí hace años de manera independiente, cuando Fernanda aún trabajaba con análisis de la distribución de los mamíferos junto a mi amigo Héctor Arita, y a Elena hace más tiempo, cuando comenzábamos a estudiar biología con el resto de nuestra generación en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
La obra comienza describiendo el huracán Katrina en Luisiana en 2005 y los daños que causó, que fueron desproporcionadamente más impactantes para las comunidades más pobres de Nueva Orleans. Usan este ejemplo para explicar lo que llaman injusticias socioambientales, que convirtieron éste en un caso paradigmático porque involucró graves negligencias gubernamentales que, se asegura, tuvieron su raíz en el racismo. Así, indican que su libro es un “esfuerzo por generar una reflexión crítica sobre las injusticias socioambientales en el mundo” y que relacionan la justicia con el concepto UnaSalud (sic en este libro). La Introducción de la obra ilustra las luchas socioambientales con el caso del asesinato del activista Chico Mendes en Brasil en 1988. Chico, entre otras batallas, buscaba proteger la selva amazónica de los latifundistas y ganaderos.
Sin embargo, este libro, en lugar de definir términos, prefiere plantear preguntas para caracterizar las injusticias socioambientales, por ejemplo, ¿qué harías tú frente a conflictos sobre el agua, la basura tóxica, minas, presas y las consecuencias desiguales del cambio climático?, y así provoca a la o el lector a llegar a sus propias conclusiones y definiciones. Es un estilo que me recuerda los libros de texto de secundaria y preparatoria. De esa manera, el capítulo uno, “¿Qué es justicia socioambiental?”, nos pide a nosotros definirla, menciona diferentes fenómenos relacionados y los liga a la historia colonial, al patriarcado y a las jerarquías sociales.
Las ideas desarrolladas en el libro surgen a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, y así nos menciona que la justicia socioambiental (JSA de aquí en adelante e ISA para las injusticias) es multidimensional, multiactoral y que está modelada por relaciones asimétricas de poder. Aquí es claro que nos hubiera ayudado mucho un buen glosario, como en el libro de virus, pero no se incluyó.
Las autoras también nos explican una clasificación de las ISA: distributivas (como el acceso y distribución del agua), de procedimiento (como poner un basurero tóxico sin una consulta a los habitantes), de reconocimiento (no respetar ni validar a los diferentes grupos humanos, sus ideas y visión del mundo) y relativas a las capacidades que tiene la gente de mejorar su vida. Termina el capítulo con una larga lista de principios de JSA (¡17!), inicialmente propuestos en 1991 en los EUA.
Los cinco pilares de la JSA son equidad, igualdad, interseccionalidad (cuando diferentes formas de desigualdad operan juntas), reducción de vulnerabilidades (que se ejemplifican con el efecto del huracán Katrina en Nueva Orleans) y dignidad, que se analizan con cuidado en el siguiente capítulo. En particular para la equidad, discuten el caso de las luchas de las mujeres mazahuas por el acceso al agua en el Estado de México. Se trata del agua que ahora abastece a la Ciudad de México por medio del Sistema Cutzamala, situación y conflicto que fue estudiado y descrito en 2010 por Anahí Gómez Fuentes y que se revisa con más cuidado en el siguiente capítulo.
Curiosamente, el capítulo tres es un pequeño manual para entender y participar (¿?) en las luchas por la JSA. Así, las autoras dan consejos para estudiar y participar en la solución de estos conflictos. Es interesante, aunque no sé cuánto debamos y podamos incorporarnos en estas luchas, ya que el resto del texto sugiere que más bien hay que respetar la visión de otros grupos humanos (diferentes al nuestro), y que estos grupos deben realizar y conducir sus propias luchas. Creo que esto es lo adecuado, aunque nunca había pensado en esto seriamente. Así, dan ideas, metodologías y pasos para avanzar en estos objetivos; las ideas del capítulo se ilustran con el ejemplo del estudio de las mujeres mazahuas y el agua de Anahí Gómez que mencionamos arriba, y se incluye un par de buenas fotografías.
Esta singular obra concluye con lo que llaman “Expresiones de las JSA en la cotidianidad”. Esta sección es una serie de nueve recuadros de longitud variable (hasta de 4 páginas) escrita por las dos autoras y siete invitadas e invitados sobre justicia territorial (¿quién es “dueño” o quién administra la tierra?), j. alimentaria (que todos coman bien), la ya discutida j. hídrica, la j. climática (por ejemplo, que unos causan el cambio climático al contaminar y otros lo sufren, como Katerina en Nueva Orleans), j. energética (diferencias en el acceso y consumo de energía), j. ambiental urbana (los patrones de desigualdad urbana y a quién afectan más las lluvias extremas, inundaciones, deslaves, ondas de calor, enfermedades infecciosas), la contaminación atmosférica, la j. cosmopolita (incluyendo todo en el ambiente, es decir, para que no solo los humanos puedan vivir bien sino también las plantas, los animales y las bacterias), y relacionada con la anterior, la j. multiespecies (incluyendo no solo a los seres vivos sino a sus comunidades, ecosistemas, ríos y montañas).
La última parte del libro inicia con la conocida cita de la zorra de El principito: “solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”, que aunque a mí me parece un lugar común, quién soy yo para juzgarla. A partir de esta cita, las autoras reflexionan sobre las coincidencias entre la JSA y las ideas de UnaSalud: “Las ISA se caracterizan precisamente por situaciones en las que se afecta al funcionamiento de los ecosistemas y los seres humanos…”
Y así concluyen: “Invitamos a evitar la inmovilidad que produce el desasosiego y, en cambio, ser conscientes de que, como dicen los zapatistas, se puede construir ‘un mundo donde quepan todos los mundos’ y en el que un mundo no destruya a todos los demás”. Otra vez, amén y esperemos siempre lo mejor.
Los libros de esta colección se pueden adquirir impresos en las librerías de la UNAM y en formato electrónico a través de www.libros.unam.mx y www.dgdc.unam.mx/libros/


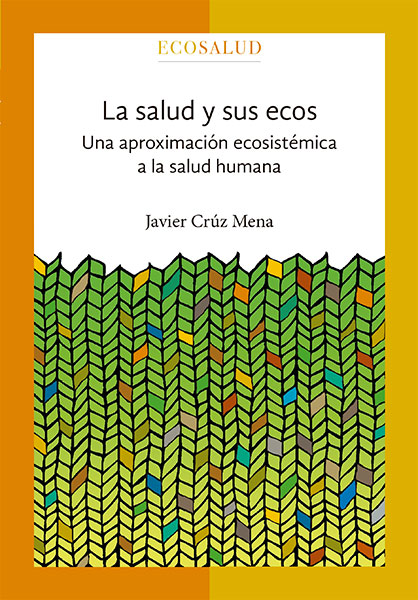 En este momento la colección ya ha publicado cuatro volúmenes y otro más está en prensa. El primero salió en mayo del 2023,
En este momento la colección ya ha publicado cuatro volúmenes y otro más está en prensa. El primero salió en mayo del 2023, 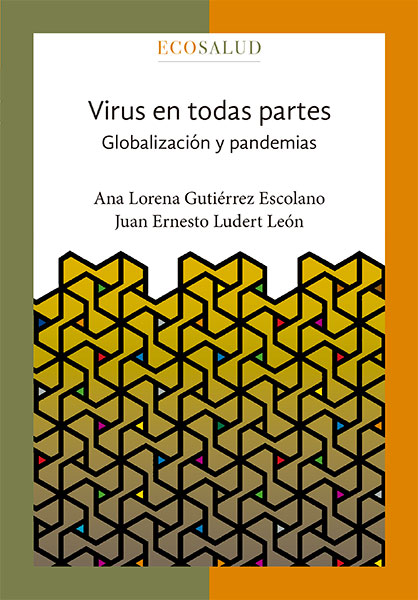 En un estilo completamente diferente —aunque en el mismo formato editorial— tenemos el siguiente libro de la colección.
En un estilo completamente diferente —aunque en el mismo formato editorial— tenemos el siguiente libro de la colección. 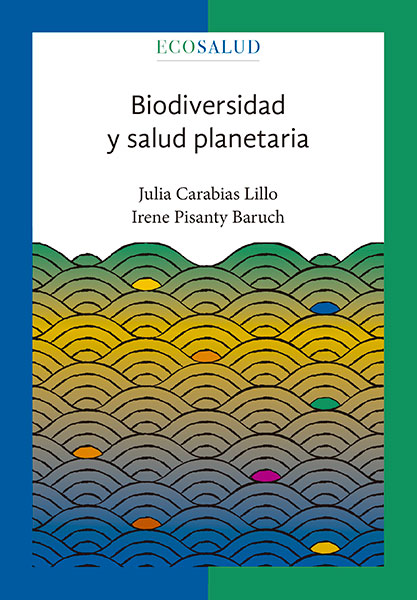 Dos queridas maestras de ecología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, Julia Carabias Lillo e Irene Pisanty Baruch, escribieron el tercer tomo de la colección. Las dos tienen una notable carrera tanto en conservación como en investigación, además de mucha experiencia docente; en su libro
Dos queridas maestras de ecología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, Julia Carabias Lillo e Irene Pisanty Baruch, escribieron el tercer tomo de la colección. Las dos tienen una notable carrera tanto en conservación como en investigación, además de mucha experiencia docente; en su libro